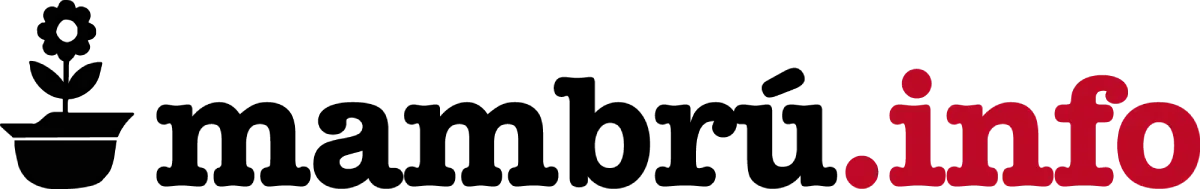El hallazgo del estudio de las investigadoras Erica Chenoweth y María J. Stephan, Why Civil Resistance Works. The Strategic Logic of Nonviolent Conflict, («Por qué funciona la resistencia civil. La lógica estratégica del conflicto noviolento») acerca de la eficacia real de ciertas estrategias es contundente: la noviolencia es mucho más eficaz que la violencia.
Esta conclusion, que rompe, mediante los datos, estereotipos largamente asentados, refuerza, sin duda, la urgente necesidad de la sustitución, en todo tipo de sociedades, de las actuales dinámicas militaristas por estrategias colectivas de resistencia civil, mucho más efectivas e infinitamente más preservadoras de la vida humana y de la propia viabilidad de la vida, en general, en el planeta Tierra.
Los hallazgos de Chenoweth y Stephan muestran que las principales campañas noviolentas han tenido éxito en el 53 % de las ocasiones, en comparación con el 26 % en el caso de las campañas de resistencia violenta.
Para estos fines construyeron una base de datos específica que incluye datos sobre 323 campañas de resistencia violenta y noviolenta entre 1900 y 2006. Incluyen campañas
- por un cambio de régimen interno
- contra las ocupaciones extranjeras o
- por la secesión o la autodeterminación.
[El índice completo de este estudio, con los enlaces a las distintas partes que ya se han ido publicando traducidas al castellano en mambru.info, se puede consultar aquí. Avisamos, de manera similar a como hicimos con «Estudio de caso: La primera intifada palestina» (que forma parte igualmente del mismo trabajo de estas dos investigadoras) que la división online de este capítulo 1, cuya segunda parte vas a leer a continuación, la realizamos en mambru.info para facilitar la lectura: no es la división académica del trabajo de Chenoweth y Stephan, sino que separa ésta, a su vez, en distintas partes, pero siempre respetando el orden y la integridad de sus distintos apartados originales.]
¿POR QUÉ COMPARAR LAS CAMPAÑAS DE RESISTENCIA NOVIOLENTAS Y VIOLENTAS?
En general, las personas que han realizado estudios han preferido evitar la comparación sistemática de los resultados de los movimientos violentos y noviolentos. Una excepción notable es William Gamson, cuyo trabajo pionero (1990) acerca de los grupos de protesta estadounidenses descubrió que los grupos que empleaban la fuerza y la violencia tenían más éxito que los grupos que rehuían las tácticas violentas (McAdam, McCarthy y Zald 1996, 14). Él no solo parece confundir la fuerza con la violencia, sino que también sus conclusiones, aunque tal vez pertinentes con ciertos tipos de grupos dentro del sistema político estadounidense, no se ajustan necesariamente a todos los países durante todos los momentos.[1]
En general, las personas que han realizado estudios han preferido evitar la comparación sistemática de los resultados de los movimientos violentos y noviolentos.
De ahí que la literatura académica sobre esta cuestión investigue con razón si tales generalizaciónes son aplicables a otros lugares y períodos. Al intentar comprender la relación entre las tácticas noviolentas y violentas y los resultados de las campañas de resistencia, sin embargo, estas personas estudiosas han tendido a centrarse en estudios de caso único o comparaciones de un pequeño número de casos, lo que ha derivado en una rica acumulación de investigaciones y conocimientos sobre el tema (Ackerman y DuVall 2000; Ackerman y Kruegler 1994; Boudreau 2004; Schock 2005; Sharp 1973, 2005; Wehr, Burgess y Burgess 1994; Zunes 1994; Zunes, Kurtz y Asher 1999). Sin embargo, lo que ha faltado son catálogos de campañas conocidas y comparaciones sistemáticas de los resultados tanto de campañas de resistencia noviolentas como violentas, aunque esta tendencia ha comenzado a cambiar (Shaykhutdinov 2010; Stephan y Chenoweth 2008).
Como cabría esperar, hay varias buenas razones por las que las personas expertas en ciencias sociales han evitado comparar la dinámica y los resultados de las campañas noviolentas y violentas, incluida su eficacia relativa. Primero, la separación de campañas en violentas y noviolentas con fines analíticos es problemática. Históricamente, pocas campañas han sido puramente violentas o noviolentas, y muchos movimientos de resistencia, particularmente los prolongados, han tenido períodos violentos y noviolentos. Elementos armados y desarmados a menudo operan simultáneamente en la misma lucha. Aun así, es posible distinguir entre diferentes tipos de resistencia en función de los actores involucrados (civiles o militantes armados) y los métodos utilizados (noviolentos o violentos).[2] Las personas del ámbito académico han identificado las características únicas de estas diferentes formas de lucha, y nos sentimos cómodas caracterizando algunas campañas de resistencia como principalmente violentas y otras como principalmente noviolentas. Además somos cuidadosas cuando evitamos caracterizar a una campaña como violenta simplemente porque el régimen utiliza la violencia en un intento de suprimir la actividad de protesta.
Históricamente, pocas campañas han sido puramente violentas o noviolentas, y muchos movimientos de resistencia, particularmente los prolongados, han tenido períodos violentos y noviolentos.
En segundo lugar, las personas autoras de los estudios de seguridad parecen haber excluido el estudio de la acción noviolenta porque la acción noviolenta no suele verse como una forma de insurgencia o guerra asimétrica (Schock 2003). Con los grupos que adoptan deliberadamente tácticas noviolentas se entiende comúnmente que lo hacen por razones morales o por principios (Howes 2009). Puesto que algunos autores y autoras clave que promueven la acción estratégica noviolenta también han sido pacifistas, esta caracterización no ha sido del todo infundada. Sin embargo, en algunos estudios de seguridad académicos, la idea de que las personas líderes de la resistencia pudieran elegir tácticas noviolentas como elección estratégica, es considerada como una idea ingenua o inverosímil. Aunque el tema de la defensa civil, un tipo de defensa no convencional que involucra a poblaciones civiles que defienden a sus naciones de las invasiones y ocupaciones militares utilizando la no cooperación organizada y la desobediencia civil, recibió la atención de los estudios estratégicos y de seguridad (incluida la Corporación RAND) durante la Guerra Fría, el interés en el asunto por parte de la comunidad de estudios de seguridad ha disminuido desde la caída del telón de acero (Sharp 1990).[3] De ahí que el estudio profundo de la acción noviolenta estratégica se haya quedado como un paria dentro de los estudios de seguridad a pesar de décadas de erudición sobre el tema.
Por último, las preguntas de interés en este libro -si los métodos de resistencia noviolenta son más efectivos que los métodos de resistencia violentos y bajo qué condiciones la resistencia civil tiene éxito o fracasa- son per se extremadamente difíciles de estudiar. No es casualidad que pocos autores o autoras hayan sido capaces de compilar grandes conjuntos de datos sobre el tema a pesar de los importantes esfuerzos para hacerlo.[4] La medición de la eficacia en sí es difícil de recopilar y defender y los efectos independientes de los métodos de resistencia sobre los resultados no son siempre fáciles de discernir dada la complejidad de estos acontecimientos controvertidos.
La medición de la eficacia en sí es difícil de recopilar y defender y los efectos independientes de los métodos de resistencia sobre los resultados no son siempre fáciles de discernir dada la complejidad de estos acontecimientos controvertidos.
A pesar de los desafíos asociados con el estudio de este tema, defendemos que las implicaciones teóricas y políticas de las preguntas de investigación en cuestión son demasiado importantes para eludirlas. Sídney Tarrow ha argumentado que investigar las razones por las que los movimientos tienen éxito y fracasan es uno de los focos principales de todo el programa de investigación en política contenciosa (1998). Nuestro libro demuestra que los estudiosos y estudiosas pueden observar de forma razonada la eficacia relativa de la resistencia noviolenta respecto de la violenta, incluso si la medición de tales términos es imperfecta.
Nosotras acometemos esa exploración examinando 323 casos desde 1900 hasta 2006 de grandes campañas noviolentas y violentas que perseguían un cambio de régimen, la expulsión de ocupantes extranjeros, o la secesión. Esta investigación es la primera en catalogar, comparar y analizar todos los casos conocidos de los principales conflictos insurreccionales armados y desarmados durante este período.
A partir de estos datos, encontramos apoyo para la perspectiva de que la resistencia noviolenta ha sido estratégicamente superior a la resistencia violenta durante los siglos XX y XXI.
A partir de estos datos, encontramos apoyo para la perspectiva de que la resistencia noviolenta ha sido estratégicamente superior a la resistencia violenta durante los siglos XX y XXI. Debido a que los datos están altamente agrupados, solo proporcionamos un primer vistazo a estas tendencias. Pero nuestros hallazgos apuntan a una poderosa relación que las gentes académicas y quienes formulan políticas deben tomar en serio.
IMPLICACIONES ACADÉMICAS
Esta investigación se sitúa entre varios subcampos distintos, aunque relacionados, de ciencias políticas y sociología. Somos explícitas en conceptualizar la resistencia civil como una forma de guerra no convencional, aunque una que emplea diferentes armas y aplica la fuerza de manera diferente. La literatura sobre política contenciosa ha explorado durante mucho tiempo la relación entre métodos y resultados. Investigaciones recientes en estudios de seguridad han explorado cuestiones similares.[5] Otras personas investigadoras en la misma disciplina tratan el concepto de eficacia estratégica de forma indirecta, aunque algo periférica. Por ejemplo, en su trabajo pionero sobre la economía política de la rebelión, Jeremy Weinstein (2007) sostiene que las rebeliones de activistas tienen más posiblidades de obtener sus objetivos estratégicos que las rebeliones de oportunistas. Las rebeliones de activistas, que dependen del apoyo social, tienen más posibilidades de atacar a sus oponentes de forma selectiva. Las rebeliones oportunistas atacan indiscriminadamente, socavando así su apoyo público.
Wood (2000, 2003) sostiene que las transiciones hacia la democracia son posibles cuando las personas insurgentes son capaces de aumentar con éxito los costos de las élites económicas para mantener el statu quo, un proceso que surge cuando los sindicatos y los partidos de gentes trabajadoras hacen huelga durante un período prolongado. El trabajo de DeNardo (1985) sobre movimientos de masas también demuestra que los métodos y los resultados de las revoluciones están relacionados, siendo la disrupción y la movilización de masas las claves determinantes del éxito revolucionario. Sin embargo, Weinstein (2007), Wood (2000, 2003) y DeNardo (1985) siguen en la indecisión respecto a cómo los métodos de resistencia -noviolenta o violenta- podrían afectar a los resultados de las campañas de resistencia.
…las transiciones hacia la democracia son posibles cuando las personas insurgentes son capaces de aumentar con éxito los costos de las élites económicas para mantener el statu quo…
Siguiendo a quienes han analizado las campañas noviolentas a través de la óptica de la teoría estratégica, estamos igualmente interesadas en la relación entre estrategia y resultado (Ackerman y Kruegler 1994; Ganz 2010; Helvey 2004; Popovic et al. 2007; Sharp 1973). Nuestra perspectiva no asume que los métodos de resistencia noviolenta puedan derretir los corazones de los regímenes represivos o dictadores. En cambio, argumentamos que, al igual que algunos movimientos violentos exitosos, las campañas noviolentas pueden imponer costosas sanciones a sus oponentes, teniendo como resultado ganancias estratégicas. Nos unimos a una larga línea de estudiosos preocupados por la eficacia estratégica de diferentes opciones tácticas y operativas (Ackerman y Kruegler 1994; Sharp 1973; Zunes 1994).
Lo que tal vez sea obvio es nuestro enfoque voluntarista con el estudio de resistencia. En este libro, defendemos que las características voluntaristas de las campañas, en particular las relacionadas con las habilidades de las personas resistentes, suelen ser mejores predictores de triunfo que determinantes estructurales. En apariencia, este argumento inmediatamente nos pone en desacuerdo con las explicaciones estructurales de resultados tales como los enfoques de oportunidad política. Tales enfoques sostienen que los movimientos tendrán éxito y fracasarán en función de la apertura y el cierre de oportunidades creadas por la estructura del orden político. Como Tarrow ha afirmado, “las estructuras de oportunidad política son ‘dimensiones consistentes del entorno político que alientan o desalientan a las personas a utilizar la acción colectiva’” (Tarrow 1998, 18). Analicemos brevemente de qué manera nuestra perspectiva difiere de este enfoque.
Por ejemplo, una percepción errónea común acerca de la resistencia noviolenta es que sólo puede tener éxito contra los regímenes liberales y democráticos que propugnan valores universales como el respeto a los derechos humanos.
En nuestro estudio, un enfoque de oportunidad política podría sugerir que las campañas noviolentas tienen éxito con tanta frecuencia porque el régimen está llevando a cabo una transición, que da señales a la oposición de que es el momento adecuado para pasar a la ofensiva. McAdam argumenta que “la mayoría de las teorías contemporáneas de la revolución parten básicamente de la misma premisa, razonando que las revoluciones deben menos a los esfuerzos de quienes optan por la insurgencia que al funcionamiento de las crisis sistémicas que hacen a un régimen dado débil y vulnerable al desafío de prácticamente cualquier iniciativa” (1996a, 24).21
Lo que hemos hallado, sin embargo, es que el enfoque de oportunidad política no logra explicar porqué algunos movimientos tienen éxito en las más adversas situaciones políticas, en las que las posibilidades de éxito parecen sombrías, mientras que otras campañas fracasan en circunstancias políticas que podrían parecer más favorables. Tales deficiencias explicativas dejan sin resolver la cuestión sobre de qué modo las acciones de los grupos en sí mismas dan forma a los resultados de sus campañas.
Por ejemplo, una percepción errónea común acerca de la resistencia noviolenta es que sólo puede tener éxito contra los regímenes liberales y democráticos que propugnan valores universales como el respeto a los derechos humanos. Además de la suposición implícita y falsa de que las democracias no cometen abusos masivos contra los derechos humanos, el registro empírico no apoya este argumento. Como escribe Kurt Schock, el registro histórico en realidad apunta a la conclusión opuesta:
De hecho, la acción noviolenta ha sido efectiva en contextos brutalmente represivos y ha sido ineficaz en entidades políticas democráticas abiertas. La represión, por supuesto, restringe la capacidad de los opositores para organizarse, comunicar, movilizar y comprometerse en la acción colectiva, y magnifica el riesgo de participar en la acción colectiva. Sin embargo, la represión es sólo uno de los muchos factores que influyen en las trayectorias de las campañas de acción noviolenta, no el único determinante de sus trayectorias. (Schock 2003, 706)

La afirmación de que la resistencia noviolenta nunca podría funcionar contra enemigos genocidas como Adolfo Hitler y Joseph Stalin es el clásico hombre de paja propuesto para probar las limitaciones inherentes a esta forma de lucha. Aunque es posible que la resistencia noviolenta podría no ser utilizada de manera efectiva una vez el genocidio ha estallado con toda su fuerza (o que es inherentemente inferior a la lucha armada en tales circunstancias), esta afirmación no está respaldada por ninguna evidencia empírica (Summy 1994). La lucha noviolenta colectiva no fue utilizada con ninguna previsión estratégica durante la Segunda Guerra Mundial, ni nunca fue contemplada como una estrategia general para resistir a los nazis. La resistencia violenta, que algunos grupos intentaron para poner fin a la ocupación nazi, también supuso un fracaso desdeñable.
Sin embargo, las y los estudiosos han encontrado que ciertas formas de resistencia noviolenta colectiva fueron, de hecho, ocasionalmente exitosas en resistir a las políticas de ocupación de Hitler. El caso de la resistencia de la población danesa a la ocupación alemana es un ejemplo de resistencia civil parcialmente efectiva en un entorno extremadamente difícil (Ackerman y DuVall 2000).[6] El famoso caso de las protestas de Rosenstrasse, cuando las mujeres alemanas de ascendencia aria permanecieron durante una semana frente a un centro de detención en la Rosenstrasse en Berlín exigiendo la liberación de sus maridos judíos, que estaban a punto de ser deportados a campos de concentración, es un ejemplo más de las ganancias limitadas contra un régimen genocida como consecuencia de la resistencia civil. Las mujeres alemanas, cuyo número aumentó a medida que continuaban las protestas y atraían más atención, fueron lo suficientemente perjudiciales con sus sostenidas protestas noviolentas que los funcionarios nazis finalmente liberaron a sus maridos judíos (Mazower 2008; Semelin 1993; Stoltzfus 1996). Por supuesto, la resistencia civil a la ocupación nazi se produjo en el contexto de la campaña militar de un ejército aliado contra las potencias del Eje, que en último término fue decisiva en la derrota de Hitler.
Independientemente de ello, la noción de que la acción noviolenta puede tener éxito sólo si el adversario no utiliza una represión violenta no está fundamentada ni teórica ni históricamente. De hecho, mostramos cómo, en determinadas circunstancias, la violencia del régimen puede tener efectos inesperados y conducir al fortalecimiento del grupo de desafío noviolento.
…la noción de que la acción noviolenta puede tener éxito sólo si el adversario no utiliza una represión violenta no está fundamentada ni teórica ni históricamente.
Un enfoque contrapuesto, la teoría de la movilización de recursos, sugiere que las campañas tienen éxito cuando los recursos convergen en torno a determinadas preferencias, permitiendo que la movilización ocurra independientemente de las oportunidades políticas. El enfoque de movilización de recursos sugeriría que “la dinámica de un movimiento depende de manera importante de sus recursos y organización”, con un enfoque en los emprendedores “cuyo éxito está determinado por la disponibilidad de recursos” (Weinstein 2007, 47). Sin embargo, esta perspectiva no tiene en cuenta las formas en que las acciones del oponente pueden ser responsables del éxito o fracaso de las campañas cuando despliegan sus propios recursos para contrarrestar o superar al grupo de desafío.
En lugar de intentar encajar nuestra explicación dentro de uno de los dos enfoques predominantes, vemos en cambio nuestro enfoque como uno interactivo que se basa en un enfoque de política contenciosa. Tal perspectiva puede ser justificada por el hecho de que la estructura del entorno político necesariamente dará forma y restringirá las percepciones de las personas líderes de la resistencia, mientras que las acciones de los movimientos de resistencia a menudo tendrán efectos independientes y apreciables sobre la estructura del sistema. Este enfoque sigue el hilo de una serie de trabajos recientes en estudios de movimiento social y seguridad (Arreguín-Toft 2005; Schock 2005; Weinstein 2007; Wood 2000, 2003).
Además, su caracterización de las formas principales de resistencia utilizadas en los Estados Unidos puede no ser correcta. ↑
La definición minimalista de violencia de Sharp es que inflige o amenaza con infligir daños corporales a otro ser humano (Sharp 2003, 38). ↑
Ver también Simon (1992, 77) ↑
El Programa acerca de Sanciones Noviolentas y Supervivencia Cultural de Harvard combinaba el estudio cuantitativo de la acción noviolenta con hallazgos antropológicos entre 1972 y 2005 bajo la dirección de David Maybury-Lewis. Doug Bond ha continuado con la recolección de datos de eventos tanto en el Protocolo para la Evaluación de de la Acción Directa Noviolenta y el proyecto del Análisis de los Datos Integrados para Eventos. Ninguno de estos conjuntos de datos, sin embargo, ha sido utilizado para comprobar sistemáticamente la efectividad de la resistencia noviolenta vs violenta, al menos en el material disponible públicamente. ↑
Robert Pape (2005), Max Abrahms (2006), y Mia Bloom (2005) han dirigido el debate con respecto al terrorismo, y Pape (1996, 1997) y Horowitz y Reiter (2001) han debatido acerca de la efectividad de los bombardeos aéreos, sanciones económicas, y otras tácticas de persuasión o coerción. Otros, como Liddell Hart (1954), Andre Beufre (1965), Colin Gray (1999), Gil Merom (2003), Jason lyall e Isaiah Wilson (2009), e Ivan Arreguin-Toft (2001, 2005), han hecho contribuciones a nuestra comprensión acerca de porqué algunas estrategias triunfan y otras fracasan en guerras no convencionales. ↑
Ver especialmente el capítulo 5, “Dinamarca, los Países Bajos, la Rosentrasse: Resistiendo a los Nazis.” ↑